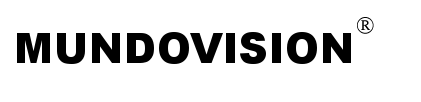El Salvador: un café de canela frente a la violencia


Santiago es uno de nuestros psicólogos que trabaja en El Salvador. Desde allí nos cuenta cómo es un día de convivencia con ‘los muchachos’, los miembros de las pandillas urbanas de la zona metropolitana de la capital salvadoreña.
El Salvador, Centroamérica.
Son las 8:30 de la mañana del 12 de julio del 2018.
Las Guirnaldas, una de las comunidades más populosas de Soyapango, también es uno de los microlugares más peligrosos del municipio por su fuerte presencia de la pandilla Mara Salvatrucha 13 (MS13), la más grande y organizada de El Salvador. Con los muchachos[1] no se juega.
Recién acabamos de llegar a la comunidad para hacer un recorrido comunitario y dos visitas domiciliares, todo parece ser un día normal de labores, un cielo totalmente azul y un clima fresco acompañan el día, la gente cruza el parque principal donde coincide toda la gente de la zona. Don Álvaro, un líder comunitario, nos hace pasar al patio de su casa que queda frente al parque para invitarnos a un café, en ese mismo lugar se desarrollan las brigadas médicas cada lunes de la semana.
Dice Don Álvaro que él muele su propio café porque el que venden en los supermercados le genera malestar en su estómago. Niña[2] Julita, esposa de Don Álvaro, nos prepara una taza de ese café molido en casa, es un café puro con una mezcla de canela que da un sabor especial al paladar.
Beber una taza de café es un ritual obligado entre los salvadoreños, rechazarlo cuando se ha ofrecido en una casa puede entenderse como una falta de consideración y respeto.
Jugando al gato y al ratón
Son las 8:50 de la mañana y la gente sigue caminando sobre el parque de forma habitual, nada parece asustarles, todo parece en calma, las mujeres con sus niños entre los brazos, las parejas agarradas de la mano, gente caminando sola.
Al fondo del parque hay un pequeño bosque que es el pulmón de Las Guirnaldas (de los pocas zonas boscosas del populoso Soyapango), cualquiera podría respirar ‘paz’ en este lugar; nosotros seguimos tomando café con Don Álvaro y conversamos de lo que pensamos trabajar en los próximos meses. De pronto aparecen seis muchachos a escasos 20 metros de nosotros con armas bajo sus holgadas camisas al estilo angelino, corren agitados, con expresión desencajada, en estado de alerta todo el tiempo van y vienen con teléfono y auriculares en mano comunicando que ‘los perros[3]’ andan en la zona, corren de un lado a otro para dispersarse, se detienen por un momento, la comunicación telefónica entre ellos no cesa.
Don Álvaro los vuelve a ver con discreción, pero continúa tomando café como si nada pasara a su alrededor, nosotros también observamos sus movimientos con disimulo; mientras él y su esposa no se no se asusten nosotros seguimos igual, tomando café, planificando, los vemos pasar corriendo, nos miran y pasan de largo, nadie en el parque parece asustarse pero toman sus precauciones, ese es el diario vivir de ellos cuando la policía los persigue.
La violencia como algo natural
“Un nuevo canon de apreciación ante la sangre: no impresionarse ante la brutalidad, no lamentar ni rechazar el salvajismo de la muerte inesperada, sino celebrarla, disfrutarla”.
Convivir frente a los muchachos es hacerlo bajo la sombra de la muerte, ver, oír y callar es su lema y la gente en este país entiende el mensaje profundo de esas tres simples palabras… ¡sí!, tres simples palabras. A nadie sorprende el accionar de los muchachos, pero hay miedo entre los habitantes de esta comunidad. A pesar de verlos correr entre las calles y pasajes estrechos y llenos de obstáculos, en lo que cabe, la gente se relaciona entre sí; caminan hacia la escuela, al mercadito, a la tienda, a tomar el autobús que los lleva al trabajo. Es curioso pero parecen no asustarse.
Las personas han aprendido a convivir con uno de los grupos más violentos de la región, a hacer caso omiso de sus acciones, han aprendido a naturalizar la violencia como mecanismo de defensa. ¿Hasta dónde desensibilizarse ante el dolor y el miedo es el resultado de autoprotegerse mentalmente?
El reloj marca las 9:30, los muchachos siguen nerviosos, corretean de un lugar a otros frente a nosotros, pero se ríen como quien se burla de algo o de alguien, la comunicación entre ellos no ha parado, el teléfono es su herramienta de supervivencia. Nosotros seguimos conversando con los líderes sobre las actividades planificadas, de la familia y los hijos. Don Álvaro continúa sin sorprenderse ni asustarse, comprende perfectamente que mientras no se meta con ellos, los muchachos no lo hostigarán aunque estén a tres metros de distancia.
Son las 10:00 de la mañana, se terminó el café. Es hora de irnos, nos despedimos de Don Álvaro y su esposa para seguir con nuestro trabajo del día.
En las últimas dos etapas de la comunidad que se encuentran más abajo nos espera un recorrido comunitario y dos pacientes para hacerles visita domiciliar, dicen sus habitantes que es la zona más ‘caliente[4]’, casi nadie de las primeras etapas desea transitar por allí por temor a ser acosados por los muchachos.
Caminar por la comunidad
“¡Viene la jura[5]!, ¡viene la jura!”, comunican, agitados, los muchachos por el teléfono.
Este día nos ha tocado hacer un recorrido por pasajes de las últimas dos zonas que no hemos visitado desde que iniciamos en terreno hace tres meses, en cada recorrido encontramos algo nuevo: personas, cosas, lugares, hechos. Para llegar nos movilizamos sobre la calle principal como lo hacemos habitualmente.
Sus habitantes permanecen encerrados en sus casas con el miedo latente de que los muchachos se metan corriendo hasta sus cuartos sin pedir permiso para resguardarse de la policía, negarse a hacerlo podría significar la muerte o forzarlos a dejar sus viviendas de toda la vida (con lo costoso que es tener casa propia en este país).
De tanto caminar sobre las calles principales uno reconoce los rostros de los muchachos, también ellos nos reconocen con mayor facilidad que nosotros; ellos pasan controlando milimétricamente su territorio los 365 días del año, 24 horas al día. Nos saludamos, a veces de cerca y con apretón de manos, en otras, desde el otro lado de la calle.
Esta vez hay más presencia de ellos que lo normal, no reconocemos a muchos de ellos, el ambiente se siente pesado y tenso, al parecer la policía anda patrullando cerca, no dejamos de sentir temor y tomamos nuestras precauciones: caminamos por calles y pasajes alternos sin mostrarles miedo y sin hacerlo bruscamente. También aquí abajo los muchachos corren agitados, en estado de alerta, con teléfono y auriculares en mano comunicándose entre sí.
Es mediodía y ya hemos realizado las dos visitas domiciliares de pacientes que teníamos programadas. Es curioso que cada área de la comunidad tiene microcontextos en el tema de seguridad; en las zonas que estamos recorriendo ahora los muchachos se ven en cada esquina, no así en la parte de arriba que no se logran ver con facilidad.
Nosotros seguimos caminando entre pasajes y champas improvisadas que funcionan como tortillerías[6], de lejos vemos a un muchacho, vigilando la zona para que la policía no los sorprenda, aparenta 1,6 metros de estatura, de complexión delgada, piel morena, parece tener no más de 19 años de edad, rapado de ambos lados de su cabeza, dos aretes plateados en forma de cruz cuelgan de sus orejas, lleva camiseta negra holgada, short color beige y zapatillas negras. Presiento que nos va a parar. Pasamos frente a él, lo saludamos, se nos quedó mirando, no dijo nada. De pronto, a 15 metros de largo escucho su voz a mi espalda:
– ¡Ey, chele[7] vení! (Es una orden) me dice en tono de voz firme, pero con respeto mientras permanece sentado con relativa calma y viendo para todos lados sin hacer movimientos bruscos con su cabeza.
Me acerco y pregunta qué andamos haciendo, que quiénes somos (nunca hemos visto a este muchacho). Le hablo de Médicos Sin Fronteras que tiene presencia en más de 70 países en el mundo, le digo que somos una organización médico-humanitaria, que estamos trabajando ahora en su comunidad, le doy a conocer nuestros principios y hago énfasis en que no tenemos vinculación con ninguna institución de gobierno ni con ningún cuerpo policial o militar (importantísimo mencionarlo para guardar nuestra seguridad).
En la conversación fuimos claros que también él, sus compañeros y familia pueden recibir nuestros servicios médicos cuando lo necesiten, que todo es gratis y totalmente confidencial. Mientras le daba toda la información necesaria no dejaba de escanearme de pie a cabeza y leer mi carné de 15×10 cm (es grande para mejor identificación) visible en mi pecho.
– ¡Está bueno, chele! No hay nada. ¡Dale! Solo quería saber eso, ustedes pueden hacer el trabajo aquí al suave[8], siempre y cuando hagan lo que dicen hacer. ¡No hay nada, dale!, me dice.
Continuamos caminando hacia arriba, en dirección al parque principal donde iniciamos el día, allí llegará el compañero conductor en el transporte a recogernos.
Mi nombre es Santiago, trabajo como psicólogo social, tengo 32 años y soy uno de los dos integrantes del equipo comunitario de la Urbanización Las Guirnaldas.
MSF hemos reiniciado nuestro trabajo en El Salvador, concretamente en zonas de San Salvador y Soyapango, donde la población tiene dificultades para acceder a servicios de salud a causa de las barreras establecidas por la violencia y donde las necesidades de salud mental son acuciantes y derivadas de esa misma violencia.
Artículo originalmente publicado en Ethics.
—